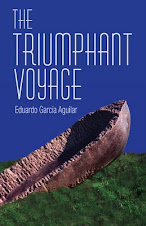Por Eduardo García Aguilar
En
2017, cuando asistí a la Feria del Libro de Manizales, estuve hospedado
en un hotel desde donde veía el barrio La Estrella y la escuela donde
cursé la primaria, además del Coliseo, el Estadio y la Universidad, que
conformaban un universo completo. Desde el cuarto piso tenía una vista
panorámica a esa zona de la ciudad tan importante durante mi infancia.
Allí en la iglesia implantada
en el centro de la Estrella hice la Primera Comunión, como lo atestiguan las fotos
de los álbumes familiares. Por esas calles pasaba todas las mañanas de
niebla rumbo a la escuela, mirando plantas, árboles, insectos y flores. A
veces chupaba el almíbar de unas flores rojas alargadas que pelechaban
en los antejardines. O perdía el tiempo mirando mariposas
incomprensibles, pájaros de cánticos insondables o escarabajos y
libélulas de visos multicolores.
Al fondo se veía el nuevo Estadio donde asistí por
primera vez a un partido de fútbol en tiempos de Mirabelli y Olmos y a
donde llegaban los ciclistas que disputaban una de las etapas más
dificiles de la Vuelta a Colombia, en tiempos de leyendas como mi ídolo
Martin Emilio Cochise Rodríguez, a quien le prendía velas, entre otros
muchos pedalistas que iluminaban la infancia.
Tuve la fortuna de cursar la primaria en la Escuela
Anexa a la Normal de Varones, que por milagro aun está en pie como una
de las joyas más tradicionales de la ciudad y cuya permanencia al lado
de la Universidad me impresiona cada vez que regreso, pues he temido que
la locura de los gobernantes decida arrasarla para construir
urbanizaciones, implantar estacionamientos o centros comerciales de
cemento, algo que tal vez algún día sea ineluctable.
Desde la habitación veía con claridad la escuela
intacta y añoraba salones, corredores, el enorme patio donde nos
formábamos y los inmensos espacios abiertos que nos separaban del
colegio San Luis Gonzaga, que era como un enorme baldío inaccesible
lleno de vegetación, alimañas, precipicios y peligros. Había tanto
espacio que cada alumno tenía una parcela para sembrar y ver crecer las
plantas. Sentí del olor del grueso herbario de botánica, la textura del
barro con que hacíamos mapas de Colombia, la alegría de las fiestas y la
algarabía permanente de los niños. El vuelo de las cometas y los
globos.
Los maestros, además de grandes pedagogos de ambos
sexos que aun no olvido como el profesor Cárdenas y la muy activa
rectora que vivía por ahí, eran jóvenes que estudiaban en la Normal y
venían de todos los rincones del país, como el atlético, alto y
simpatiquísimo profesor Mancera, un llanero que nos enseñó el joropo.
Un día me acerqué a la reja y empecé a mirar el
lugar donde actué en una representación del descubrimiento de América en
el papel del marino que avistaba tierra. Llevaba mucho tiempo ahí
mirando como hipnotizado, cuando un guardián fantasmagórico llegó desde
adentro y me abrió la reja que me separaba del pasado porque intuyó que
era un viejo exalumno que volvía cargado de nostalgias.
Me invitó a ingresar al templo educativo y a visitar
uno a uno los salones de clase, el patio de los gritos, las ceremonias y
las peleas y después me llevó a visitar con solemnidad la Normal de
Varones, en cuyos corredores, pasillos, auditorio y salones de clase
marcados por la madera añeja transcurrió durante un siglo la vida de
muchas generaciones de educadores de todo el país, a quienes todos tanto
debemos y que son los verdaderos padres y madres de la patria.
En las paredes se veían los tradicionales mosaicos
de grado colgados desde comienzos de siglo XX y fotos enmarcadas de
diversas efemérides. Adentro se sentía la historia de un lugar que ya
podría ser museo, un laberinto de palabras. Ha sido una de las horas más
emocionantes de mi vida. Nunca olvido a quien me ofreció con sabiduría
anónima ese regalo tan preciado de retornar al lugar donde aprendí las
primeras letras y empecé a fascinarme por la ciencia, el universo y el
conocimiento.
Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. 7 de marzo de 2021.