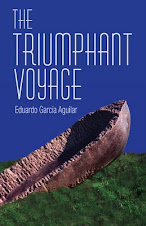Volver a recorrer los pasos de Marguerite Yourcenar a
través de la biografía escrita por Josyane Savigneau es una verdadera
delicia, ya que en estos tiempos de permenente e insulsa algarabía
planetaria, conectarse con ella ayuda al lector a confirmar que no está
equivocado y que los libros, la literatura, la historia, el pensamiento
son los mejores remedios contra el descreimiento o la fatiga que prodiga
el caótico mundo contemporáneo. No está nada mal viajar a los tiempos
de Alejandro Magno, Julio César o al Imperio Romano de Adriano o Nerón
para constatar que el mundo cambia poco.
Yourcenar (1903-1987) es un ejemplo de lo que
significa ejercer contra viento y marea la pasión de leer, pensar y
escribir. Era un roble humano y una inteligencia deslumbrante. Tuvo la
fortuna de ser confortada desde temprano en esos placeres por el padre
viudo, viajero aristócrata que le puso maestros privados y la llevaba
con él a lugares exquisitos de la costa Mediterránea, Italia y Suiza,
donde solía ir a divertirse y a desahogar su pasión por el juego en
lujosos casinos.
Huérfana de madre, la escritora creció al cuidado de ayas y se adecuó a la soledad y el rigor de los internados donde la
única diversión posible era el estudio y la lectura. Su padre le
financió la publicación de sus primeros libros cuando aun era
adolescente y tras su muerte le quedó una fortuna que le posibilitó
viajar durante una década a sus lugares más preciados, donde siguó los
rastros de las culturas helenística y latina y vivió pasiones con
hombres de cultura que nunca olvidó.
Hedonista, amante de la vida y el placer, atenta a
los destinos humanos y los sucesos del mundo, Yourcenar se conectó desde
temprano con los medios literarios de París y publicó en revistas
ensayos y ficciones que le servirían luego como embriones para sus obras
mayores, entre ellas las Memorias de Adriano, que le dieron la fama
mundial y al final la gloria en vida, como una de las grandes autoras
del siglo XX, al lado de Virginia Woolf y Hannah Arendt, entre otras.
Agotada la fortuna, se ganó la vida traduciendo para
grandes editoriales francesas obras como Las Olas, de la Woolf, a quien
visitó para ese efecto y después, cuando ya muchos huían del avance
nazi y se avizoraba la conflagración, se trasladó a Estados Unidos. Allí
fue contratada por un colegio para chicas ricas de la costa este donde
impartió clases de literatura durante una década. Quienes la conocieron
en aquellos sombríos años la describen como una mujer altiva,
excéntrica, elegante, que impresionaba por su inteligencia y erudición y
su fuerza de carácter.
Vivía entonces en un modesto apartamento de Hartford
con su pareja, la también profesora Grace Frick, y luego se trasladó
con ella a una casa campestre en la isla de Mount Desert, situada en el
frío noreste norteamericano. Recuperó una maleta olvidada antes de la
guerra que le envió desde Suiza un fiel amigo y allí, entre viejos
objetos personales y documentos, encuentra el embrión de las Memorias de
Adriano, cuya escritura emprende con pasión cuando viajaba en tren
hacia el sur de Estados Unidos, saliendo de un letargo de más de una
década.
Mount Desert se convierte en un refugio literario y
con la ayuda y lealtad de Grace Frick reanuda los contactos con el mundo
literario parisino, que recobra fuerza en tiempos de posguerra. De esa
casa salen una tras otras sus nuevas obras y poco a poco se convierte en
una leyenda de la lengua francesa, orgullo nacional, y en la primera
mujer en acceder a la más que centenaria Academia Francesa, solo
compuesta por varones a través de los siglos.
Su ingreso a la institución la proyecta a la cima de
su fama y periodistas, lectores, académicos, admiradores, acuden a
verla en su retiro, convirtiéndola en una pop star, cuya elocuencia
asombrosa y gracia seduce en los máximos programas televisivos, entre
ellos los dirigidos por Bernard Pivot, Jacques Chancel y otras estrellas
del periodismo cultural, cuando un escritor podía aun atraer
masivamente a los televidentes, cosa hoy impensable.
Fallecida su pareja, Yourcenar inicia una relación
con el joven Jerry Wilson, con quien decide viajar durante un lustro a
los países más exóticos de Asia y Oriente Medio, y visita las ciudades
europeas, asiáticas, magrebíes o egipcias donde está anclada su obra. A
donde llega, es recibida casi con honores de Estado y en Ginebra se
entrevista con Jorge Luis Borges, su contemporáneo y congénere en la
genialidad literaria. Wilson, con quien sostenía en la ancianidad una
relación conflictiva y apasionada, muere en París y ella retorna ya
solitaria a Mount Desert, donde fallece después de un derrame cerebral.
Durante sus últimos días, esa gran máquina de pensar permaneció en el
delirio.
-----
Publicado en La Patria. Manizales. Colombia. Domingo 29 de noviembre de 2020.