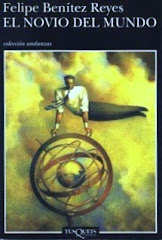Foto de @dynnk
Cada vez que
sube a un tren se acuerda de él. Su antes converge en un manifiesto presente
que embarranca entre el corazón y la cabeza. Es un recurso del que no sabe
desprenderse. Ha intentado ahogar sus recuerdos en vino barato y en los caldos
más caros; se ha fumado la vida pero no ha conseguido quemar las naves que
transportan esos ecos; ha recorrido medio mundo intentando dejarlos atrás; ha
recurrido a la medicina tradicional que le ha recetado pastillas para dormir,
pero no para narcotizar su memoria; ha abrazado la psiquiatría de ese amigo
argentino que ha hurgado en su cabeza y acabó queriendo saber, más por
curiosidad que por intromisión clínica. Así que ha optado por el arte de
estibar. Guarda esos recuerdos de manera metódica. Y ahí los tiene para usarlos
cuando se siente sola, o cuando la nostalgia y la luna abusan de ella. A veces
son ellos los que rompen fila, la abordan y la desdoblan por un rato para regresar
a sus contenedores y restar a la espera del siguiente brote acuciante y mordaz
de la saudade.
Se acomoda
junto a una ventana desde la que divisar los campos, contar las estaciones sin
servicio, enumerar las vías que sucumbieron a los tiempos veloces y que ahora
tejen el tapiz del olvido, ver las caras de las personas que esperan otro
convoy ateridas en el andén de la soledad y seguir con la mirada a esas parejas
que juegan a quererse parapetándose del frío entre besos y abrazos. A veces les
pone voces y les inventa algún destino. Se las imagina esperando ese tren que
las conduzca a la felicidad de una playa desierta en un agosto canicular, a la incertidumbre
de una entrevista laboral, a la suerte del primer día de trabajo, a la
habitación de un hotel dulce hotel, a la oscuridad de un cine que proyecte una
película que será su preferida o a la algarabía de un concierto que rezará su
banda sonora.
Cada vez que
sube a un tren lo busca entre los pasajeros, compañeros de rutina, de bostezos
y destino. Se fija en el hombre con gafas de sol que apoya la cabeza en la
ventana, que observa a través del cristal, que sintoniza canciones en un
teléfono de última generación. No le devuelve la mirada ni le arranca la
posibilidad de un saludo afectivo. Su estado es críptico; no le interesa lo de
dentro, sólo el sonido que derraman sus auriculares y lo que sus ojos le
devuelven del exterior. Hasta que el sopor le vence y duerme hasta minutos
antes de llegar a la parada.
Ella se
remueve buscando una postura más cómoda. Su pasado comparte asiento a su lado.
Nunca recula lo suficiente, nunca baja la guardia ni le ofrece una renovada
oportunidad. Conecta entonces su móvil y se adentra en las páginas de su “él”
antiguo. Se dice a sí misma que esa será la última vez que transite esos
espacios, que superará la infinitud del desasosiego. Entra en su blog y lee lo
último que ha publicado. Después asalta su muro de Facebook, ve lo que escucha,
se pregunta dónde habrá tomado esa foto tan descriptiva. También sortea los
obstáculos de la tecnología y arriba a su cuenta de Twitter cuando la cobertura
le permite otro duelo a muerte con la introspección. Por último lee comentarios
que la encienden, palabras que no son para ella, atenciones de unos y otras que
van dirigidas a ese que antes fue suyo. La cólera se adueña de ella. Ya no le
gusta lo que narra, lo acaba de decidir. Bien mirado, y poco pensado, la foto
no es nada del otro mundo y sus interacciones en la red son estúpidas y rayan
lo vulgar. Lo que antes la hacía correrse ahora amenaza con hacerla vomitar.
Cada vez que sube a un tren utiliza el trayecto para borrar su historial. Pero el pretérito conjuga en preferente y ella lo hace en clase turista. Apoyará la cabeza contra el tibio cristal. En la radio sonará "recuerdo" de Ismael Serrano. Cerrará los ojos y llorará la rabia.